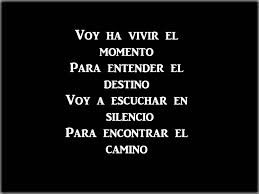 “Bienaventurados los fracturados, porque dejan pasar la luz”.
“Bienaventurados los fracturados, porque dejan pasar la luz”.
Entrevista de Inma Sanchís a Alain Vigneau, actor, clown y pedagogo, en La Contra de La Vanguardia, 01.04.2016.
56 años. Nací en Pau, la ciudad de Enrique IV, y vivo dentro de mi maleta con casa en Castellón. Tres uniones, 4 hijos –el mayor de 33 y la pequeña de 4 años–, y 4 nietos. Urge sanarnos cada uno de nosotros, no queda otra para tener una buena sociedad. Dios no nos quiere por cómo somos, sino por cómo es él.
Tuvo una infancia violenta y dolorosa y arraigó en él la desesperación. Invirtió media vida en asumir el sentido tragicómico de lo humano y en ser capaz de reírse de sí mismo. Fue pastor, viajó por medio mundo con Payasos sin Fronteras, fundó la compañía de teatro La Stravagante. Descubrió que la nariz de payaso, esa mínima máscara, nos permite ser nosotros mismos, mostrar nuestra pequeñez, nuestro desconcierto ante un mundo exigente, sanar nuestras heridas, y creó Clown Esencial, talleres terapéuticos (Clownesencial.com) que imparte en colaboración con el doctor Claudio Naranjo en los programas SAT. Resume sus vivencias como terapeuta clown en Clown Esencial. El arte de reírse de sí mismo (La Llave).
De niño me enfadé mucho con Dios y firmé un pacto íntimo y secreto. Algo así como “de acuerdo, si tengo que vivir en medio de estas circunstancias, lo haré, pero pagarán por ello”. Se trata de un contrato de desamor con el mundo, algo muy común.
¿Qué le ocurrió?
A mi madre la asesinó su amante. Yo tenía 7 años. Mi padre me sentó en sus rodillas y me dijo: “Tu madre se acabó”. Me comí un pañuelo y estuve un mes sin hablar.
…
El alma infantil es como plastilina, las cosas impactan como meteoritos, su razonamiento no es el del adulto. Obviamente, yo quería matar al asesino, pero se suicidó. Me quedé con esa carga de rabia y de desamparo dentro.
¿Sin refugio?
Tenía a mi abuela materna. Pero al cabo de cinco años encontró una granada de la Segunda Guerra Mundial que le explotó en las manos. Crecí con esos golpes que te hacen ver que la vida no es nada, es solo ahora, y que tiene una dimensión violenta.
¿Qué fue de usted?
Viví sin rumbo. A mi padre apenas lo conocía y le temía. En el colegio me sentía distinto porque ellos tenían madre y yo no. Esa exclusión del club de los normales me dolía muchísimo.
¿Cómo transitó por la adolescencia?
Abandoné los estudios y me fugué a la montaña. Me hice pastor de ovejas. Durante diez años viví con mi pareja en una finca en ruinas, y allí tuvimos dos hijas que crecieron entre corderos, sin electricidad, sin agua caliente: una vida arcaica. Pero mi dolor y mi locura no cejaron. Yo era un tipo violento.
¿Y quiso ser payaso?
Era otro de mis sueños. Mi madre pintaba payasos. Viajé muchísimo por el mundo con Payasos sin Fronteras y me di cuenta de que todos lloramos y reímos en el mismo idioma.
Y usted ¿aprendió a reír?
Por mi viejo contrato con Dios entendí muy pronto que la vida es algo muy serio y que hay un monstruo que, si eres demasiado feliz, se despertará porque duerme con un ojo abierto. Me costó más de diez años de actuaciones permitirme reírme de mí mismo.
¿Aconteció de repente?
Sí, en un momento del espectáculo me rendí a la felicidad del público y así me rendí a la mía propia, reí, solté el control, acepté… Fue revelador, y empecé a trabajar con Claudio Naranjo en los programas terapéuticos SAT que se imparten por medio mundo, creé Clown Esencial.
¿La terapia del payaso?
Sí, un espacio para celebrar juntos nuestra torpeza e inutilidad –este tragicómico intento de ser nosotros mismos–, para mirarnos sin culpas ni prejuicios protegidos por una nariz roja, y así desacralizar nuestra insignificante seriedad y transformar nuestro pasado en patrimonio.
Transformó su dolor en arte.
Sí, y ese arte me hacía tener un lugar en el mundo. Todos queremos pertenecer. Y tenemos derecho a ser inútiles. Yo creo que estamos muy enfermos de una santa seriedad, un altar en el que sacrificamos mucha espontaneidad y dulzura. Somos mucho más amorosos de lo que nos mostramos.
Forma parte de nuestra torpeza.
Sufrimos mucho más por no poder amar lo suficiente que por no ser amados lo suficiente. En realidad, todo se reduce a amor y dolores de amor. Castramos nuestra sensualidad, amorosidad, nuestra capacidad de gozo…, y lo hacemos con sumo esfuerzo.
Un sinsentido.
Es legítimo que queramos ser grandes, pero es muy cansado. Cuando celebramos nuestra pequeñez nos hacemos grandes de una forma más espléndida y más relajada, y no hacemos pagar al mundo nuestro esfuerzo. Mi trabajo es celebrar la condición tragicómica de la vida.
Es necesario reparar el amor a uno mismo.
Confundimos amarnos con ser orgullosos, cuando querernos a nosotros mismos es un acto de profunda humildad: ver lo que hay dentro y reconsiderarse. Pero anida en nosotros un cansancio íntimo, casi vergonzoso, que aflora cuando nos quitamos el maquillaje del personaje de la vida social, profesional o familiar.
…
Hay un anhelo de ser nosotros mismos, sin tanto esfuerzo ni requisito, ser sin aparentar, existir sin tener que pagar nada a cambio, pero no alcanzamos ni para querernos a nosotros mismos y nos pasamos la vida pidiendo a otros que nos quieran. Vivimos llenos de autoexigencia.
Agotador.
El público ríe o llora con el clown porque se reconoce. Nos igualan nuestras imperfecciones, no nuestras grandezas. Yo soy consciente de que tengo un perro feroz dentro y otro bondadoso que despierta cada mañana dispuesto, y hay que ayudarle.
¿Cómo?
Reconociéndolo. Yo soy un torpe patético que tiene derecho a una vida buena… Hay una frase hermosa de Yvan Audouard: “Bienaventurados los fracturados porque dejan pasar la luz”.
¿Reivindica el derecho a la torpeza?
Sí, a la inutilidad, a no servir para nada y no ser condenado por ello. Colocarse la nariz es justamente brillar desde la propia inadecuación social, física o intelectual. Comunicar nuestro desamparo frente a la complejidad del mundo es más constructivo que maquillarlo.
