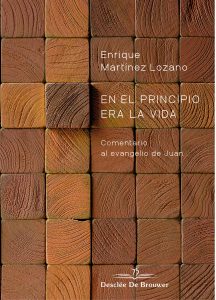 EN EL PRINCIPIO ERA LA VIDA. COMENTARIO AL EVANGELIO DE JUAN
EN EL PRINCIPIO ERA LA VIDA. COMENTARIO AL EVANGELIO DE JUAN
“Este discípulo es el mismo que da testimonio de todas estas cosas y las ha escrito. Y nosotros sabemos que dice la verdad” (Jn 21,24).
“La naturaleza del universo era tal que, desde el principio, debía cobrar vida siempre y de cualquier forma que fuera posible” (Elizabet Sahtouris).
A Rosaura Costa, a Mª Elena Doménech, a Mª Teresa Llorens (ya fallecida) y a toda la Comunidad de Carmelitas Vedruna, de Vinalesa (Valencia), donde comenzó a fraguarse este libro: con gratitud, cariño y reconocimiento por su admirable apertura evangélica.
*****************
*****************
ÍNDICE
Introducción
Capítulo I. La Consciencia que somos y la búsqueda del hogar
Prólogo: En el origen de todo, la Consciencia (1,1-18)
Caminar en verdad, proceder sin doblez (1,19-34)
La búsqueda (1,35-42)
¿Seguir a Jesús o habitar el mismo hogar? (1,43-51)
Capítulo II. Lo Real es una boda
La primera señal: novedad que es alegría (2,1-12)
Todo es templo de la divinidad (2,13-22)
Lucidez ante el hecho religioso
Las señales y la fe (2,23-25)
Capítulo III. Nacer de nuevo
Nacer de nuevo es despertar (3,1-21)
Nacer de nuevo: amar lo que es
Dios habla en todo lo manifiesto (3,22-36)
Capítulo IV. Más allá de la religión
Un diálogo inesperado (4,1-9)
El agua que quita la sed (4,10-15)
Más allá de la religión (4,16-26)
El verdadero alimento (4,27-38)
La experiencia personal (4,39-42)
Segunda señal: Jesús, la palabra que sana (4,43-54)
Capítulo V. De la parálisis a la autonomía
La señal del paralítico (5,1-9)
Los riesgos de la libertad (5,10-18)
La fuente de la autoridad (5,19-30)
La fuente de toda legitimidad (5,31-47)
Capítulo VI. El pan y la eucaristía
Caminar compartiendo (6,1-15)
La consciencia (“Yo Soy”) vence al mal (6,16-21)
Somos pan de vida (6,22-50)
Del “pan” a la “carne”: la Eucaristía (6,51-59)
Cuando no se ve, aparece la crisis (6,60-71)
Capítulo VII. Torrentes de agua viva
En un contexto de incredulidad (7,1-9)
Desde dónde vivimos (7,10-24)
¿Conocemos quiénes somos? (7,25-36)
El agua que da vida (7,37-52)
Capítulo VIII. La verdad es una con la libertad
Un perdón que resultaba escandaloso (8,1-11) (texto no joánico)
Somos luz (8,12-20)
La identidad de Jesús, nuestra identidad: Yo soy (8,21-30)
La cuestión de la libertad (8,31-38)
Verdad y mentiras (8,39-49)
“Antes que Abraham”: presencia y atemporalidad (8,50-59)
Capítulo IX. “Yo soy” es luz
Ver y ayudar a ver (9,1-12)
La norma que conduce al fanatismo (9,13-21)
La norma termina en condena (9,22-34)
Quien se impone a los demás, está ciego (9,35-41)
Capítulo X. ¿Qué es ser “maestro”?
Una puerta siempre abierta (10,1-10)
La ambigua imagen del pastor (10,11-18)
Somos uno: la verdad más profunda (Jn 10,19-30)
“Sois dioses” (10,31-42)
Capítulo XI. Somos Vida
La muerte, el despertar (11,1-16)
La proclamación de la fe cristiana en la resurrección (11,17-27)
Un Jesús conmocionado (11,28-37)
Somos vida (11,38-44)
Cuando dar vida acarrea muerte (11,45-57)
Capítulo XII. La vida en la muerte
Mirar a la muerte de frente (12,1-11)
Desapego del éxito (12,12-22)
Un paréntesis sobre la búsqueda humana
Desapego del abatimiento (12,23-36)
Creer y ver (12,37-50)
Capítulo XIII. El único mandato: la única ley de lo real
El amor servicial, en una parábola (13,1-20)
Cuando llega la noche (13,21-30)
El “nuevo” mandamiento: solo el Amor es real (13,31-35)
Y otra vez la noche (13,36-38)
Capítulo XIV. La experiencia del Padre, conexión con la Fuente
Ver a Dios (14,1-14)
Vivir la unidad en el amor (14,15-26)
La paz que el mundo no puede dar (14,27-31)
Capítulo XV. La vid y los sarmientos, metáfora de la no-dualidad
No hay nada separado de nada (15,1-8)
Amor es certeza de no-separación (15,9-17)
Hostilidad y testimonio (15,18-27)
Capítulo XVI. Vivir en y desde el Espíritu
En la hostilidad, poner verdad (16,1-15)
La tristeza se convierte en gozo (16,16-24)
La incomprensión se convierte en certeza (16,25-33)
Capítulo XVII. Proclamación de la unidad, en forma de oración
Autorretrato de Jesús (17,1-5)
El cuidado que nace de la unidad (17,6-17)
Unidad: la verdad de quienes somos (Jn 17,18-26)
Capítulo XVIII. El relato de la pasión: arresto y juicio
El arresto y la entereza de quien vive anclado en el “Yo soy” (18,1-14)
La negación de Pedro y el juicio religioso: la cuestión de la transparencia (18,15-27)
La primera parte del proceso político: la cuestión de la verdad (18,28-40)
Capítulo XIX. El relato de la pasión: muerte en cruz
La segunda parte del proceso político: el miedo cierra a la verdad (19,1-16)
Jesús crucificado: cuando todo se cumple (19,17-37)
La sepultura: no se puede enterrar la Vida (19,38-42)
Capítulo XX. Relatos de apariciones: la vida no muere
Las “vendas”, signos de vida (20,1-9)
Re-conocernos en profundidad (20,10-18)
Creer y ver (20,19-29)
Conclusión del evangelio (20,30-31)
Capítulo XXI. Apéndice.
El trabajo que da fruto (21,1-14)
El amor repara y sana (21,15-19)
Cada camino es único (21,20-23)
Conclusión (21,24-25)
Bibliografía básica
INTRODUCCIÓN
“Estos signos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios; y para que, creyendo, tengáis vida” (Jn 20,31).
Como todo “libro sagrado”, los evangelios encierran tesoros de sabiduría. Por eso, aunque nos separen de ellos dos mil años, sus palabras resuenan en nuestro corazón como si nos estuvieran “leyendo” por dentro e iluminan nuestra visión acerca de la realidad en su dimensión más profunda. Cuando sabemos leerlos, destilan sabiduría nueva y fresca, porque –aunque deban expresarse a través de ellos– no transmiten conceptos anquilosados, sino la misma Vida atemporal, el presente eterno en el que vive el sabio. Ahora bien, para captar su riqueza, es imprescindible “sintonizar” con aquella misma calidad de presencia de donde surgieron.
Sin embargo, por desgracia, su potencial queda oculto cuando se hacen lecturas meramente literalistas o moralizantes, que convierten al texto en un compendio de anécdotas del pasado –referidas, en este caso, a Jesús de Nazaret–, o en un manual de obligaciones que cumplir. De ese modo, y por una paradójica ironía, quienes defienden a toda costa la literalidad de los textos consiguen su desactivación más eficaz. Es también fácil de comprender: el talante dogmático impide incluso el mínimo de apertura que requiere la sabiduría.
La lectura literalista y moralizante, aunque sea de manera inconsciente, persigue un objetivo: afianzar, sostener y asegurar la permanencia de la institución que se ha convertido en custodia de los propios textos. Aunque para ello se pague un precio elevado: privar del tesoro que contienen.
Con frecuencia, ese tipo de lectura va de la mano de un nivel de consciencia mítico. Lo cual explicaría, tanto la “intocabilidad” del texto y la absolutización de la propia lectura –recordemos que, en ese estadio, la creencia del grupo se considera como “la verdad” sin más–, como la no menor absolutización del propio grupo. En cualquier caso, es innegable que tales lecturas siempre se hacen desde el modelo mental (dualista), que también aparece absolutizado, por cuanto se ha reducido el conocer al pensar.
Ahora bien, si algo tienen en común todas las tradiciones de sabiduría –o espirituales– es el hecho de que no hablan “desde la razón”; y no porque sean irracionales o propugnen cualquier tipo de irracionalidad, sino justamente por todo lo contrario: porque saben que existe otro modo de conocer, previo y superior a la razón –transracional o transpersonal–, al que se tiene acceso de un modo experiencial, justo cuando la mente se silencia.
El sabio se expresa desde ahí, desde lo que ve y vive. Lo cual explica que su palabra resuene con frescor y novedad, apenas nos situamos próximos a ese “lugar”; en cuanto, sin querer atraparla y “controlarla” con la mente, le permitimos que nos “toque” y deje evocar en nosotros lo mismo que hace vibrar al sabio que la pronuncia.
Dicho de otro modo: el sabio no vive en la mente, aunque la utilice de un modo admirable cuando necesita de ella, sino en la comprensión no-dual. De ahí que se reconozca como no-separado de nada ni de nadie. Al expresarse desde ese lugar, se produce un efecto admirable: todos podemos vernos concernidos directa e inmediatamente por sus palabras, porque se refieren siempre a ese mismo “territorio” que todos compartimos, a nuestro “hogar” común, a nuestra identidad compartida.
Todo ello significa que “sintonizaremos” más fácil y más profundamente con el autor del texto, si nos abrimos a la vivencia no-dual. Aunque no lo hagamos solamente por ello, sino desde la certeza de que es este modo de conocer el que nos permite acceder de manera más adecuada a la comprensión de lo Real, de todo aquello que no es objetivable[1].
Lo que ofrezco, pues, en estas páginas es una lectura del cuarto evangelio realizada desde ese modelo de cognición. Es obvio que cualquier otro evangelio –en realidad, cualquier “libro sagrado”– puede leerse igualmente desde esta perspectiva con profundidad y provecho. Pero, sin duda, resulta mucho más fácil en el caso del llamado “evangelio de Juan”, porque él mismo se expresa ya –en no pocas ocasiones– en ese mismo “idioma”. Por eso, creo que puede llamarse, con razón, el “evangelio de la no-dualidad”.
Comprendo que, de entrada, quizás parezca arbitrario designar así al texto de Juan, precisamente cuando el dualismo es una de sus características notables. Recordemos simplemente algunas de sus “oposiciones” más frecuentes y recurrentes: creer-no creer, carne-espíritu, terrestre-celestial, de la tierra-del cielo, de abajo-de arriba, luz-tiniebla, noche-día, ceguera-visión, ladrón-buen pastor, juzgar-salvar, muerte-vida, odio-amor, ser esclavos-ser libres, mentira-verdad, tristeza-alegría, los de fuera-los de dentro…
Es innegable que –como escribe Senén Vidal–, al acercarnos al texto, advertimos en él una separación radical entre el mundo de abajo (“lo terreno”, “la carne”), determinado por la “maldad”, la “mentira”, la “tiniebla” y la “muerte”, y el mundo celeste (“lo de arriba”, el ámbito del Dios y del Espíritu), determinado por la “bondad”, la “verdad”, la “luz” y la “vida”[2]. Más aún: esta visión dualista es la que fundamenta una cristología que presenta a Jesús como el “emisario divino” entre aquellos “dos mundos”, el Logos que se hace carne.
Sin embargo, se trata de una objeción apenas superficial. Por un lado, sabemos que en el cuarto evangelio, en su largo proceso de redacción, intervinieron diferentes “manos” que, según las circunstancias, fueron subrayando uno u otro matiz. En el caso que nos ocupa, el mencionado “dualismo” parece ser obra de un “segundo redactor” y estaría motivado por el clima de segregación, amenaza y persecución que sufrieron los grupos joánicos. Se trataría, por tanto, del dualismo típicamente sectario, por el que el grupo perseguido ve la realidad en clave de oposición: víctimas y verdugos[3].
Por otro lado, y a pesar de aquellas formulaciones dualistas, es notable que el mismo evangelio enfatice lo que podemos llamar “experiencia mística”, “visión” o “iluminación”, tal como queda de manifiesto, por ejemplo, en el uso habitual de términos como “ver” o “conocer”, y en las singulares expresiones de comunión (“permanecer”: ménein) del discípulo con Jesús y con el Padre.
Pero, en todo caso, mi interés no radica en “demostrar” nada acerca del texto, sino en acercarme a él desde la comprensión no-dual. No es, por tanto, una tarea de “repetición”, sino más bien de “traducción”. En la certeza de que todo texto de sabiduría, prescindiendo incluso de su “idioma” de origen, puede acogerse y comprenderse de un modo más profundo cuando lo leemos desde la comprensión no-dual.
Quiero dejar claro también que no hago un comentario exegético, aunque haya habido un prolongado y cuidadoso estudio previo para conocer los resultados de las investigaciones críticas. El lector interesado encontrará, al final del libro, una bibliografía seleccionada y accesible.
No entraré, por tanto, en cuestiones relativas a la autoría del libro, la fecha de composición, los distintos estratos y las varias manos de diferentes redactores y glosadores que pueden reconocerse en él, sus características literarias, su admirable recurso a los símbolos, su intencionalidad teológica… Con todo ello cuento, pero no me centraré específicamente en ninguna de esas cuestiones, que han sido bien estudiadas en las obras propuestas en la bibliografía.
Como decía, tampoco haré un estudio de los diferentes estratos del escrito. En este sentido, me parece recomendable, entre otros, el reciente y ya citado estudio de Senén Vidal, al que remito para comprender mejor esa debatida cuestión[4].
Finalmente, obviaré incluso lo que me parece una cuestión apasionante: hasta qué punto el cuarto evangelio es “fiel” al Jesús histórico –que, evidentemente, no utilizaba el lenguaje que aparece en ese texto, sino el que reflejan los evangelios sinópticos– o se trata, más bien, de una elevada reelaboración por parte de las comunidades joánicas, a partir de la vivencia mística de uno de sus referentes. Por decirlo brevemente: en este evangelio, ¿nos encontramos con Jesús de Nazaret o con un sabio posterior que relee el “acontecimiento” jesuánico? Y si es así, ¿cómo se explicaría el hecho de que semejante texto, de innegable sabor gnóstico, fuera recogido en el canon de libros inspirados?
Dejo al margen esas cuestiones. Lo que pretendo compartir es, simplemente, el resultado de una escucha realizada desde la vivencia no-dual. Para ello, prescindiendo de toda la problemática relativa a su composición histórica, he tomado el texto del cuarto evangelio tal cual ha llegado hasta nosotros y he dejado que se “dijera”, hasta donde me ha sido posible, en este “idioma”. Tal como lo veo, el cambio más radical al que estamos asistiendo en nuestro momento histórico no es otro que el cambio de “clave de lectura” con el que nos acercamos a la realidad y con el que, también, abordamos los textos de sabiduría: tengo la convicción de que esa clave hoy es la no-dualidad.
Desde esa comprensión, parece claro que, para ponernos a la escucha de aquellos textos, la condición inicial es la receptividad, que requiere del silencio de la mente y de la acogida amorosa. Eso es lo que permite que aquella palabra resuene en la misma vibración en la que fue pronunciada (o escrita). Y cuando eso ocurre, se produce el milagro: es la Vida, una y la misma, la que parece “despertar” en nosotros, hasta el punto de reconocernos en Ella. Por eso, en la escucha o la lectura, nos sentimos “leídos” en nuestra verdadera identidad.
Así, de un modo casi imperceptible, somos conducidos hasta aquel “lugar” del que, en realidad, nunca habíamos salido –aunque fuéramos ignorantes de ello– y del que nunca podremos escapar. Porque la palabra sabia nos recuerda que la Vida, Dios, la Consciencia…, no es difícil de encontrar, sino imposible de evitar: porque –“más íntima a nosotros que nuestra propia intimidad”, “más cercana que nuestra propia yugular”– constituye lo que somos, lo que siempre hemos sido: lo que siempre se halla a salvo.
Así leído, el evangelio –todo texto de sabiduría, reconocido o no oficialmente como “sagrado”–, más allá de la tradición a la que pertenezca y del modo en que fuera redactado, es siempre un “espejo” de lo que somos todos, un mapa luminoso del único Territorio de Lo que es.
Pero, al llegar ahí, topamos con la incapacidad del lenguaje para poner nombre a esa Realidad que transciende todo nombre y todo concepto y que, sin embargo, nos constituye y constituye el núcleo último de todo lo real. Por lo que corremos el riesgo de que, al utilizar un término, la “cosifiquemos”, convirtiéndola en un objeto.
Los textos religiosos (teístas), como es nuestro caso, han utilizado la palabra “Dios”. Probablemente, la mayor riqueza de ese término ha sido el haber reconocido al Misterio un carácter “personal”. Pero ahí ha radicado también su límite: fácilmente se ha proyectado en él lo que era nuestra propia experiencia relacional, cayendo en el antropomorfismo más vulgar. Si a ello añadimos la manipulación de ese término hasta extremos perversos –que llegó a dar incluso la imagen de un dios ególatra, arbitrario, vengativo, cruel…–, se comprende fácilmente el rechazo que el mismo provoca en muy extensos sectores de la humanidad.
A ello habría que añadir una trampa más: los humanos tendemos a pensar que, por nombrar una realidad, ya la poseemos. Lo expresaba con toda claridad Javier Melloni en una entrevista: “Como nosotros tenemos una cultura muy mental, pensamos que las palabras o los conceptos pueden ir sueltos sin la experiencia espiritual o la experiencia de lo cotidiano. Ahí es donde Oriente también nos enseña. No cae en la trampa de la palabra. Cuando uno pregunta sobre si Dios existe, lo primero que le dicen es: «empieza a respirar». Y cuando respires bien, luego podemos empezar a hablar. Empieza por esa experiencia primordial con la vida, porque Dios no está separado de la vida. Cuanto más cerca estamos de la vida, más cerca estamos de Dios. Y separar eso nos ha hecho mucho daño”[5].
Por todo ello, quizás sea saludable traducir la palabra “Dios” por la palabra “Vida” –por otra parte, una de las palabras más queridas y más frecuentes en el cuarto evangelio–, tal como sugiere Mónica Cavallé: “Las palabras «Dios» y «Ser» han sido tan desvirtuadas en nuestra cultura por una religión y una filosofía alejadas de la sabiduría, que es preciso acudir a términos o metáforas menos contaminadas y más vinculadas a nuestra experiencia directa. A ello nos puede ayudar la palabra «Vida»: No es posible escapar de la Vida. Nadie puede concebirla como algo «Otro», distinto del mundo o de sí mismo. Somos la Vida. O, más propiamente, Ella nos es”[6].
Quienes viven una religiosidad teísta pueden decir que, así, se corre el riesgo de caer en lo impersonal. No niego ese riesgo, pero seguiría siendo –como en el caso contrario– consecuencia de ver todo desde la mente (y su modelo dual de conocer). Sin embargo, estaremos de acuerdo en que a Dios –a la Vida– no llegamos a través de la mente, sino de otro modo atencional o vivencial, donde lo experimentamos como el núcleo más profundo de nuestro ser. Ahí, las categorías de “impersonal” o “personal” caen por tierra, al ser trascendidas en una nueva percepción absolutamente “viva”.
Es únicamente cuestión de palabras. Si el término “Dios” –cuya etimología (dev) significa “luminosidad”– ha sido manoseado, manipulado y pervertido, hasta el punto de evocar para muchos una mera proyección de la mente humana, podemos acudir al término “Vida” para apuntar a aquel Misterio original y originante de todo lo que es.
A partir de aquí, creo importante hacer una doble matización. En primer lugar, si nos ocurre que vemos la vida como algo “impersonal”, eso se debe únicamente a que la hemos objetivado y la percibimos como “algo” que tenemos y que un día perderemos. La realidad, sin embargo, es que la Vida es Consciencia y Amor, es decir, pura consciencia de no-separación.
La segunda matización tiene que ver con lo que parece suceder a personas religiosas cuando se deja de utilizar la palabra “Dios”. Si al dejar de nombrarlo como “Dios”, aparece un sentimiento de orfandad, no será difícil reconocer que quien se siente huérfano es solo el “yo” (ego), que había buscado “alguien” en quien sostenerse. Lo que realmente somos, es autofundamentado: es la Vida, Eso que es el Fundamento de todo lo que es.
Por ese motivo, porque únicamente se puede conocer esa realidad cuando se la es, la propuesta implica acceder a ese lugar donde nos reconocemos “Vida”, en nuestra identidad más profunda.
Leído desde esta perspectiva, advertimos enseguida que todo el cuarto evangelio es un himno a la Vida. Desde el prólogo hasta el epílogo, la vida asoma constantemente, hasta el punto de constituir la misión de Jesús –“He venido para que tengan viva, y vida en plenitud” (Jn 10,10)– y el objetivo del propio evangelio, que “ha sido escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios; y para que, creyendo, tengáis en él vida eterna” (Jn 20,31). No solo eso: es el mismo autor del cuarto evangelio –o la comunidad joánica– quien “traduce” la expresión central de los evangelios sinópticos –“Reino de Dios”– por el término “Vida”[7].
Indudablemente, en el principio fue la Vida. Para el cuarto evangelio, la Vida se halla en el principio, en el medio y en el final… Todo él es un canto a la Vida. Y ciertamente, cuando sabemos verlo, comprendemos que todo es –y solo es– Vida, que se despliega en infinidad de formas y se “oculta” en absolutamente todo lo que percibimos a través de los sentidos; seres, circunstancias, acontecimientos…, todo es Vida expresándose en formas. La Vida que se manifestó en Jesús es la misma Vida que se expresó en el autor (autores) de este evangelio y la misma que lo está leyendo en este momento.
Decía antes que, bien entendido, el término “Vida” es otro modo de decir “Dios”…, siempre que lo entendamos –y vivamos– desde la no-dualidad. De otro modo, lo convertiríamos en un ídolo separado y exterior[8].
Pero existen otras expresiones, como Logos –característico del Prólogo de este mismo evangelio– o, mejor todavía, Consciencia. De ahí que me parezca absolutamente ajustado poder expresar el mensaje evangélico también de esta manera: En el principio era el Logos –volveremos sobre ello en el comentario al capítulo primero– o, igualmente, en el principio era la Consciencia. Todo es Consciencia que en todo se despliega, expresa y manifiesta. Pero solo percibiremos que es así en la medida en que nos reconozcamos en ella. Porque no es algo “separado” de lo que somos, sino nuestra última identidad, sin margen alguno de dualismo. Somos esa misma y única Consciencia que late en la infinidad de formas que percibimos.
Con estos presupuestos, quizás nos resuene de un modo nuevo una de las expresiones más vibrantes de este evangelio: “En el Logos [en la Consciencia] estaba [está] la vida y la vida era [es] la luz de los hombres” (Jn 1,4).
Invito, pues, al lector a adentrarse en la lectura del cuarto evangelio, párrafo a párrafo, capítulo a capítulo, en todo su recorrido, tal como ha llegado a nuestras manos. E invito a hacerlo con una mente silenciosa y un corazón receptivo, con la atención puesta en cualquier “eco” que resuene en nuestro interior. Tales resonancias son la voz de nuestro “maestro interior” que nos llama de vuelta a “casa”.
Desde la comprensión no-dual es claro que ese “maestro” es solo uno y el mismo, aunque cada tradición o incluso cada persona lo nombre de un modo particular: Espíritu, Dios, Jesús, Vida, Sabiduría, Intuición, Consciencia… Es la “voz” en la que se expresa lo que es (lo que somos): de ahí que, al reconocerla, nos reconozcamos y, al encontrarla, nos reencontramos. Hemos llegado al “hogar” común.
***********
Nota: Cada capítulo del libro corresponde al capítulo equivalente del cuarto evangelio.
***********
[1] Sobre el modelo no-dual de cognición, he de remitir a mis libros anteriores, especialmente a Otro modo de ver, otro modo de vivir. Invitación a la no-dualidad, Desclée De Brouwer, Bilbao 22015; La dicha de ser. No-dualidad y vida cotidiana, Desclée De Brouwer, Bilbao 32016; Metáforas de la no-dualidad. Señales para ver lo que somos, Desclée De Brouwer, Bilbao 2018.
[2] S. VIDAL, Evangelio y cartas de Juan. Génesis de los textos juánicos, Mensajero, Bilbao 2013, p.57.
[3] Ello explicaría que, frente a afirmaciones indiscutiblemente no-duales, en este evangelio se aprecie un marcado “dualismo eclesiológico” (“nosotros”/el mundo”; y a partir de ahí, “luz/tinieblas”, etc.) típicamente sectario, aparte de un dualismo cosmológico (“arriba”/“abajo”), característico de la premodernidad. Por más que nos resulte extraño, ambos “lenguajes” conviven en el texto, y sobre ello habremos de volver en su momento.
[4] S. VIDAL, Evangelio y cartas de Juan. Génesis de los textos juánicos, Mensajero, Bilbao 2013.
[5] Javier MELLONI, entrevistado por Mª Ángeles López Romero, en Revista21 (enero 2014), p.56.
[6] M. CAVALLÉ, La sabiduría recobrada. La filosofía como terapia, Oberon, Madrid 2002, p.107. (La obra ha sido reeditada por Kairós, Barcelona 2011).
[7] Sirvan estos datos como expresión del cambio operado y referido, como ha quedado dicho, a un concepto absolutamente nuclear en los evangelios sinópticos. En los cuatro evangelios, la expresión “Reino de Dios” aparece cincuenta veces; la equivalente “Reino de los cielos” lo hace en treinta y dos ocasiones, y siempre en el evangelio de Mateo (es sabido que los judíos evitaban pronunciar el nombre divino, o reducir al máximo su uso). En el cuarto evangelio, la expresión “Reino de Dios” se menciona únicamente dos veces, y las dos en el “diálogo de Jesús con Nicodemo” (Jn 3,3.5). Por el contrario, en el evangelio de Juan, el término “Vida” (Ζωή) aparece treinta y seis veces. Para más precisiones en torno a la expresión “Reino de Dios”, remito al comentario que hice al evangelio de Marcos: Sabiduría para despertar. Una lectura transpersonal del evangelio de Marcos, Desclée De Brouwer, Bilbao 22012, pp.47-52.
[8] Para una deconstrucción de la imaginería de un dios separado y exterior, puede verse el libro de R. LENAERS, Aunque no haya un Dios ahí arriba. Vivir en Dios, sin dios, Abya Yala, Quito 2013.




